Hemos tenido acceso a un interesante
artículo de D. Enrique Varela Agüí sobre la estructuración
y agrupamiento de los habitantes de la Sierra de Segura durante el proceso de
repoblación efectuado a mediados del S. XIII tras la reconquista cristiana y posterior cesión al control de la Orden de Santiago. Las tierras recuperadas a los
musulmanes fueron ocupadas por cristianos provinientes de la meseta castellana
que ocuparon los lugares y explotaciones agrarias de la Sierra de Segura, dominio que actualmente ocuparía territorios de
las provincias de Jaén, Albacete, Murcia y Granada. Hay que mencionar que la
dominación cristiana tuvo que administrar un territorio fronterizo donde, en
bastantes ocasiones, la población cristiana repobladora tuvo que coexistir con
población musulmana que acató las normativas de la Orden con la finalidad
exclusiva de no abandonar sus casas y tierras, lo cual vino a provocar no pocos
conflictos de ámbito social, político y económico.
LA ESTRUCTURA CASTRAL EN LA SIERRA DE SEGURA
DURANTE EL SIGLO XIII: APROXIMACIÓN A LA TIPOLOGÍA POBLACIONAL SANTIAGUÍSTA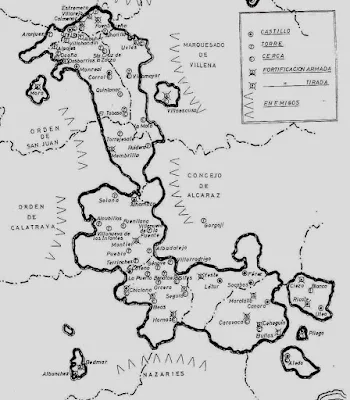 |
| Dominios de la Orden de Santiago en el S. XIII |
Enrique VARELA AGÜÍ (Universidad
Autónoma de Madrid)
El propósito de este trabajo se
centra en el estudio de la tipología de los emplazamientos cástrales en la
Sierra de Segura, zona de asentamiento inicial de la Orden de Santiago en el
reino de Murcia. El estudio de las estructuras de fortificación y habitat tiene
por objetivo fundamental el análisis de la red castral que los santiaguistas
establecieron en dicha zona, intentando diferenciar los distintos tipos de
emplazamientos existentes y su relación con la adecuación al medio geográfico,
a las valoraciones estratégicas, poblacionales y productivas de la Sierra de
Segura.
 |
| Enrique Varela |
1. EL MARCO ESPACIAL.- La implantación de la Orden de
Santiago a lo largo del Río y la Sierra de Segura tuvo lugar a lo largo de las
primera mitad del siglo XIII como zona natural de expansión santiaguista a raíz
de la ocupación por la Orden del Campo de Montiel y venía avalada por la doble
intención castellana de llegar hasta el litoral mediterráneo y de penetrar
hacia tierras andaluzas.
En los límites de las actuales
provincias de Jaén, Albacete, Granada y Murcia, la impresionante cadena
montañosa de dirección soroeste-noreste que conforma la Sierra de Segura, donde
las altitudes oscilan entre los 800 y los 1.800 metros, conforma a la zona en
una barrera natural de difícil acceso durante los siglos centrales de la Edad
Media.
 |
| Ámbito territorial de la Sierra de Segura |
2.- LA CASTRALIZACIÓN DEL ESPACIO: ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN.-
Estas características geomorfológicas del paisaje, unidas al hecho de que se
trate de una zona de frontera van a determinar la estructura del poblamiento,
caracterizado para este período por los habitats fortificados enclavados en
espacios de altura.
2.a.- La castralización musulmana.
Pero esta morfología del poblamiento
no va ser impuesta por los santiaguistas en el momento de su asentamiento en la
zona, sino que, en la gran mayoría de los casos, los habitats fortificados son
de herencia islámica.
Durante el período de establecimiento
musulmán, la zona de Segura de la Sierra, por sus condiciones geoestratégicas y
por la presión del avance cristiano, se había configurado ya en un espacio
ampliamente castralizado. Incluso desde una perspectiva geográfica más amplia
se pone de manifiesto el proceso de incastellamento musulmán sufrido durante
los siglos XI, XII y XIII.
La organización del poblamiento se
articula en torno a una estructura castral en la cual se integran el castillo
—Hisn— y un conjunto de pequeños núcleos de habitat —alquerías— entre los que
se establece una relación dialéctica castillo-territorio, de manera que el
castillo actúa como centro polarizador de las poblaciones ubicadas en el
territorio castral. El poblamiento se dispone en torno a un esquema
desconcentrado —no disperso— y no jerárquico, donde un conjunto de pequeñas
comunidades de aldea se sitúan cercanas a los terrenos de cultivo. Sobre esta
estructura poblacional se sitúa el “Hisn” como centro político-administrativo o
militar del territorio castral al que controla y protege. El hisn puede llevar
asociado la existencia de un habitat permanente al que se la añade la función
de refugio en períodos de peligro para las poblaciones vecinas o puede
funcionar como refugio temporal sin habitat permanente. Pero dentro del
territorio castral, además del hisn, se sitúan otras formas menores de defensa,
éstas son las torres de alquería. Estas torres asociadas a un habitat,
constituyen un tipo original de estructuras cástrales que caracterizan el
paisaje medieval de al-Andalus en época musulmana; su función está ligada a la
vigilancia del territorio próximo a la aldea en la que se ubica y participan en
la defensa colectiva del territorio castral, aunque en ocasiones podían tener
la función de almacenaje colectivo del territorio al que protegen.
 |
| Emblema de la Orden de Santiago |
2.b.- Ocupación santiaguista de la Sierra de Segura.
La fase de establecimiento de la
Orden de Santiago en la Sierra de Segura viene precedida por la ocupación
santiaguista del Campo de Montiel, la cual servirá de plataforma de penetración
hacia la zona limítrofe de los reinos de Granada y Murcia formando, de esta
manera, con la ocupación de la Sierra de Segura, una cuña cristiana entre ambos
reinos.
Este proceso se inicia en 1235 con la
concesión a la Orden, por parte de Fernando III, de la villa y castillo de
Torres; en 1239 recibe el castillo y villa de Hornos, y en 1242 la villa y el
castillo de Segura que, conquistado en 1214, se llegará a convertir en breve
tiempo, concretamente en 1245, en la cabecera de la Encomienda Mayor de
Castilla que anteriormente estaba en la población conquense de Uclés.
El proceso de consolidación del
patrimonio santiaguista continuó ampliándose por las tierras del sudeste peninsular,
llegando a estar las posesiones bastante dispersas y que hoy ocuparían
importantes territorios de las provincias de Jaén, Albacete, Granada y Murcia.
En 1243 el infante don Alfonso dona a la Orden, por los servicios prestados en
la toma de Chinchilla, la villa de Galera con las aldeas o torres de Orce,
Castalia, Itur, Las Cuevas de Almizra y Color, al norte de la provincia de
Granada. Ese mismo año la Orden da a Gil Gómez la villa y castillo de Paracuellos
y lo que posee en Segovia a cambio de los castillos de Hijar, Bueycorto, Guttar
y Abejuelas con la finalidad de consolidar las posesiones fronterizas en la
Castilla meridional. En otro documento de 1243 el infante Alfonso confirma a la
Orden la donación de Segura efectuada por su padre un año antes, en ella se
especifican las posesiones que tenía Segura con sus castillos que aparecen
citados. Sobre este documento volveremos más adelante por su gran interés para
nuestro estudio, pues en él se refleja la estructura castral de la Sierra de
Segura.
A lo largo del siglo XIII la donación
de propiedades a la Orden continuó en zonas de las actuales provincias de
Murcia y Jaén hasta completar un amplio señorío, sirva como ejemplo las
donaciones que en 1246 hizo Fernando III de unas casas en Jaén junto a sus
tierras y huertas además de la torre de Mezquiriel y la de Maquif o la donación
que, en 1257, realizó Alfonso X de Aledo y Totana como permuta de las plazas de
Elda, Callosa y Catral. Esto provocó un paulatino aumento de territorios y
posesiones, generando la necesidad de creación de nuevas encomiendas que
permitieran un control más efectivo sobre los dominios fronterizos que la Orden
tenía en nuestras tierras. Esta fragmentación de la Encomienda Mayor de Segura
propició la creación de las encomiendas anexas de Yeste, Taibilla, Socovos y
Moratalla.
 |
| Fernando III |
2.c.- Valoración estratégica de la Sierra de Segura.
Haciendo un rápido repaso a las
posesiones otorgadas a la Orden vemos como estas se estructuran a lo largo de
toda la Sierra y el Río Segura en el límite de las actuales provincias de Jaén,
Granada, Albacete y Murcia, concentrándose la mayor parte de los castillos a lo
largo del Río Segura. La valoración de este espacio, caracterizado por una
particular estructura física plagada de pasillos naturales, depresiones
fluviales y abundantes afloramientos rocosos, favorece la definición fronteriza
de esta zona. La ocupación de este espacio por parte de la Orden de Santiago
marcaba la posibilidad castellana de comunicación entre el interior de la
Península y el litoral mediterráneo, de penetración hacia el reino de Granada y
de formar entre ambos reinos musulmanes —granadino y murciano— una cuña
cristiana que impidiera toda comunicación entre ellos. Estos factores, unidos a
otros de carácter económico como la posibilidad de explotación de los
abundantes recursos acuíferos, la abundancia de pastos de invierno para los
rebaños conquenses, así como el control de las redes del tráfico comercial que
desde Granada o Murcia, penetraban hacia Castilla a través de Segura, hacen de
este espacio un enclave natural geopolítico de primer orden para los intereses
santiaguistas, lo cual determinó que se consolidara un fuerte señorío
económico-militar en torno a Segura de la Sierra, centrando en un espacio muy
reducido gran cantidad de fortalezas, castillos y torres.
2.d.- La estructura castral santiaguista: tipología.
Con el paso de una formación social
musulmana a otra cristiana, la estructura castral del territorio de Segura de
la Sierra será heredada, en su mayor parte, por los santiaguistas; si bien la
evolución del poblamiento y de sus emplazamientos fortificados sufrirá unas
transformaciones que más adelante señalaremos. Volvamos ahora al documento de
confirmación de Segura de 1243, ya que a través de él intentaremos analizar la
red castral santiaguista en la Sierra de Segura.
En el citado documento se mencionan
los numerosos castillos —un total de veinte— que pertenecen a la encomienda de
Segura de la Sierra. La localización de dichos castillos, en su mayoría, no
reviste problemas si bien hay algunos en donde surgen ciertas dificultades. En
la actual provincia de Jaén se sitúan, dominando toda la entrada a la sierra
desde el Campo de Montiel, aparte del propio Segura de la Sierra, Albánchez,
Catena, junto a Segura, donde se localizan las ruinas del castillo de la
Espinareda, y Hornos, emplazamiento avanzado en la frontera del reino de
Granada. En la provincia de Granada, y también delimitando la frontera, están:
Huéscar, Volteruela (actual Puebla de Don Fadrique), Miravet (actual Miravetes
en término de Huéscar aunque hay otro estudios que apuntan a otros
emplazamientos), Burgeya, este sí próximo a Huéscar. En la provincia de
Albacete se localizan la mayoría de los «castillos» citados en el documento;
siguiendo la dirección del Río Segura nos encontramos con: Graya, cercano al
curso de Segura y a los pies de la Sierra de los Lagos; Yeste entre el los ríos
Tus y Segura, dominando el valle fluvial de éste último; al sur de la provincia,
dominando el curso del Taibilla, nos encontramos con el propio Taibilla
(próximo a Casas de la Tercia) limitando con la frontera y controlando los
pasos que, a través de la Sierra de las Cabras, venían desde Huéscar, y Nerpio;
siguiendo el curso del Taibilla hasta casi su confluencia con el Segura está
Aznar, identificable con el actual topónimo de la Dehesa de Itnar, al suroeste
de Letur; hacia el este, paralelos al curso del Segura, se encuentran Letur,
Abejuela, Férez y Socovos; ya en la orilla izquierda del Segura se encuentran
Gutta, actual Villares, y Vicorto donde todavía se localizan restos del
«castillo» que más bien es una torre; más al norte, sobre el cauce del Río
Mundo, se localizan Hijar y Lietor. Ya en la provincia de Murcia, próximos a la
de Albacete, se sitúan Priego, en un cerro al pie del Calar del Incol, en el
Arroyo de los Frailes (junto a Casa de Requena, donde se localizan los
topónimos Cortijo y Castillo de Pliego); Benizar, donde, sobre el Arroyo de
Benizar, se localizan los topónimos de cerro y caseta de la Atalaya, torres de
control de los espacios fronterizos; y, por último, hacia el sureste se
encuentra Moratalla.
 |
| Dominios de las órdenes militares |
Todos estos topónimos que acabamos de
localizar, son denominados «castillos» en el documento de confirmación, lo cual
nos hace plantearnos una serie de cuestiones acerca de la terminología: ¿qué se
quiere decir con la denominación «castillos»?, ¿son todos esos «castillos»
iguales?, ¿no hay diferencias morfológico-funcionales entre ellos?, ¿qué
funciones cumplen cada uno de ellos?... Podríamos seguir haciéndonos todavía
más preguntas pero las respuestas no son fáciles de concretar sin realizar
labores en el ámbito arqueológico.
Un primer problema que se plantea es
el terminológico, y es que bajo la denominación de «castillo» se está acogiendo
una serie de construcciones cástrales que, en buena medida, son muy diferentes
entre sí. Una rápida prospección de campo realizada por la zona de Jaén y
Albacete, teniendo en cuenta que los restos conservados de los «castillos» no
son muy abundantes, nos ha permitido constatar este hecho, determinado por la
gran diversidad de estructuras existente entre los diferentes «castillos». Los
restos conservados corresponden, en su mayoría, a:
a) Estructuras cástrales cuya
valoración estructural y funcional fue muy destacada en la Edad Media y que
fueron sedes de encomiendas santiaguistas; es el caso de Segura de la Sierra,
Yeste, Socovos.
Segura de la Sierra es un tipo
paradigmático de habitat fortificado. A una altitud de 1200 m., se eleva, sobre
un afloramiento rocoso, la imponente fortaleza, hoy muy restaurada, a cuyos
pies se sitúa la población protegida por una muralla guarnecida con torres; de
hecho en una visita efectuada por
Francisco de León, comendador de bastimentos del Campo de Montiel,
en 1468, se recoge: “(...) Esta villa de Segura es mucho fuerte y está en
una cuesta muy alta; y en la ladera está la villa y tiene
buena çerca (...) avrá en esta villa çiento e çincuenta vezinos, y ençima de
lo altos desta cuesta está el castillo, que está tan alto que pareçe que está
en el çielo (...) y tiene el muro muy ancho de
la fortaleza, e tiene en el tres torres buenas y un cubo (...) Tiene al un
canto della, fazi el canpo, una muy gruesa torre del
omenaje (...)”. Cabeza
de un pequeño reino de Taifa, con la conquista cristiana —de cuyo período datan
los restos actuales de la fortaleza— pasó a ser sede de la encomienda de Segura
y pieza clave en la actividad repobladora y defensivo-ofensiva del extenso
territorio fronterizo.
Yeste es otro ejemplo de habitat
fortificado en el que se conjugan la existencia de castillo y villa, englobada
ésta última por el castillo dentro de una cerca muraría y situada a los pies de
él, que aprovecha los elementos naturales para su protección. También Francisco
de León la visitó en 1468 y la describió de la siguiente forma: (…)“Esta villa de Yeste es una buena villa de asta
tresçientos vecinos e muy bien asentada, avunque es çercada a casa muro... y la
otra terçia parte, por lo más llano (…) tiene buena çerca de tapias con su
petril e almenas (...) Tiene esta villa, en lo más alto della, que es una
cuesta, una fortaleça (...) y esta fortaleça tiene dos apartamentos (…)
b) Estructuras de importancia menor
que las anteriores pero que mantenían todavía una valoración estructural y
funcional destacada, como es el caso de Hornos, castillo enclavado en posición
estratégica sobre un colina rocosa a 900 m. de altitud, se yuxtapone sobre la
villa a la que rodea, en algunos tramos, mediante una muralla natural de
afloramiento rocoso, como queda descrito en la relación de los pueblos de Jaén
que aparece en las Relaciones Topográficas ordenadas por Felipe II en el último
tercio del S. XVI: “(...) la
dicha villa de Hornos está poblada en lo alto, ençima de una gran peña, e que
toda la villa está çercada de peña tajada biba toda a el
derredor. Que confina con el castillo questá en la cabeçada del pueblo en lo
más alto, de cara de donde sale el sol (...) E que la dicha villa solamente
tiene dos puertas por donde entran e salen a ella (…)”.
 |
| Castillo de Taibilla |
Otro ejemplo podría ser Letur del
cual, si bien no han quedado restos del castillo, sí hay descripciones
documentales del siglo XV: “(…) Y
es asentada esta villa sobre una peña muy fuerte y algunas parte es menester
reparar la cerca (…) Tiene esta villa una fortaleça, que
tiene un cortijo de argamasa y de muy buena tapia, y tiene seis torres en el
dicho cortijo (...)”.
Taibilla podría entrar dentro de esta
categoría, enclavada sobre un espolón rocoso —1200 m. de altitud—, controlaba
los pasos hacia Andalucía Oriental. Reuniendo una estructura castral y un
habitat, ocupa un espacio de altura, en el que en el interior de un albacar se
levanta la torre, el despoblado se sitúa en la pendiente noroeste del castillo.
c) Estructuras cástrales que se
pueden corresponder con torres de aldea cuya complejidad estructural y
valoración funcional es mucho menor a las anteriores. Se limitarían a la
vigilancia de los espacios inmediatos. Este es el caso de Vicorto, pues se
trata de una torre apartada de lo que es el actual pueblo, situada sobre una
pequeña colina de 600 m. de altitud en el camino que va desde Elche de la
Sierra a Férez. La función de esta torre sería la de vigilancia de dicho camino
y guarda de los vecinos de la aldea. La aldea y torre de Vicorto se encuentran
próximas (1 km.) a la población de Villares donde estaría la torre de Gutta,
que no sería más que una torre de aldea de las mismas características de la de
Vicorto.
Analizados un pequeño porcentaje de
estos «castillos», parece quedar claro que ni todos son iguales, ni a todos les
corresponden las mismas funciones y que, por tanto, debemos ser cautos a la
hora de analizar los textos pues nos pueden llevar a conclusiones erróneas si
el análisis de éstos no se ve acompañado de labores de carácter arqueológico,
tan necesarias para un profundo conocimiento de las estructuras cástrales en la
Península Ibérica.
2.e.- La evolución del territorio castral: nuevas categorías
espaciales.
Anteriormente veíamos de qué manera
se estructuraba el territorio castral de la Sierra de Segura durante el último
período de dominación musulmana. Reflejo del antiguo ámbito territorial
islámico de Segura, sería la concesión de términos de la que hemos venido
hablando hasta ahora, realizada por Fernando III y confirmada por Alfonso X,
pues las concesiones cristianas siempre solían respetar las delimitaciones
establecidas en época musulmana siendo en este caso más ostensible pues, a
excepción de Huéscar y Volteruela, toda la demarcación islámica segureña se vio
afectada por el Fuero de Cuenca adoptado por la Orden de Santiago para sus
territorios.
 |
| La Sierra de Segura en Granada |
La estructura del poblamiento,
caracterizada por su castralización, viene determinada por la singularidad orográfica
del territorio y por la proximidad de la frontera. A partir de la ocupación del
territorio por parte de la Orden de Santiago y, por tanto, de la implantación
de un modelo de organización feudal, se van a producir una serie de
modificaciones en la estructura de organización del espacio y del poblamiento,
cuyos protagonistas van a ser en buena parte los «castillos» de los que hemos
venido hablando. Si bien, al inicio de la ocupación santíaguista, el
poblamiento aldeano no se resintió por el cambio de una formación social a otra
pues tan sólo las villas situadas más al norte vieron mermar más sus
pobladores, lugareños musulmanes que se desplazaron a villas más al sur y más
protegidas por la difícil orografía serrana. Será a partir de mediados del
siglo XIII cuando el antiguo modelo de articulación espacial islámico —no
concentrado y no jerarquizado— será sustituido por una concentración del
poblamiento y una jerarquización del territorio en torno a una serie de núcleos
principales.
Sobre un contexto de inestabilidad
fronteriza, de huida de la población musulmana y de falta de repobladores
cristianos, enmarcado todo ello dentro de la política de centralización llevada
a cabo por Alfonso X a partir de mediados de siglo, el poblamiento tiende a
concentrarse en torno a los habitats fortificados, núcleos de relevancia
económica y estratégica que ven como, otras entidades de poblamiento menores,
sufren la despoblación de sus espacios. Esto es precisamente lo que sucedió en
torno a la Sierra de Segura a lo largo del siglo XIII, sobre todo a partir de
la elección de Segura en encomienda Mayor. A partir de entonces, una serie de
habitats fortificados se van a erigir en polos de atracción, en núcleos de
organización defensivo-ofensiva y en centros de actividad económica y
poblacional del espacio dependiente. En torno a un territorio amplio —la Sierra
de Segura— se van a estructurar otros ámbitos espaciales menores, nuclearizados
en torno a las fortalezas de Segura, Yeste, Socovos y Moratalla que serán las
que protagonicen de una manera más coherente la defensa y articulación del
espacio. Estas fortalezas tendrán bajo su tutela toda una serie de castillos,
torres o munitiones de menor entidad. Por ejemplo, Segura de la Sierra contaba
con los castillos menores de La Puerta, Villarrodrigo, Génave, Siles, Benatae,
Hornos, Torres de Albánchez, Orcera, Hornillos y Catena entre otros; Yeste con
Graya; Taibilla con Nerpio; Socovos con Letur, Abejuela, Lietor, Hijar, Feréz y
Aznar; y por último Moratalla con Volteruela, Benizar y Priego. Su función
estaría supeditada al control efectivo del espacio circundante, tanto contra
posibles incursiones, como para la explotación de los recursos naturales y el
cobro de montazgos, portazgos, pues no olvidemos que en el documento de
confirmación de términos de Segura se le concedían a los santiaguistas los
«castillos» (…)cum ómnibus terminis pertinentibus ad hec nominata castra, cum
tenis, cum vineis, cum montibus et fontibus, cum serris et riuis, cum
molendinis et pescariis, cum pratis et pascuis, cum deffesis et montaticis, cum
salinis et portagiis, (...).
 |
| La Sierra de Segura en Jaén |
Volviendo al estudio de la tipología
de estos emplazamientos, un elemento que nos puede ayudar a descifrar la
categoría castral de los mismos, puede ser el factor repoblación-despoblación.
Si tenemos en cuenta que a lo largo del siglo XIII, una serie de emplazamientos
se erigieron en cabezas jerárquicas de un espacio que ordenaban, y que el
poblamiento tendió a focalizarse en torno a estos habitats fortificados,
debemos presuponer que estos emplazamientos poseían una valoración
morfológico-funcional compleja, como correspondería a su categoría.
Por el contrario, otra serie de
estructuras de fortificación y habitat mucho menos complejas estructural y funcionalmente,
es decir, torres de aldea y munitiones, sufrieron un proceso de pérdida de
población que les llevó, en algunos casos, a convertirse en despoblados. El
rastreo de este proceso nos llevará a poder identificar tales emplazamientos
como estructuras cástrales menores y tipológicamente subordinadas a otras de
carácter más complejo. Este es el caso de Taibilla que sufrió una fuerte
despoblación a lo largo del siglo XIV hasta quedar unida, por su escasa
entidad, a la encomienda de Yeste a principios del XV. Hijar —de la cual no
quedan restos de ninguna torre o recinto defensivo—, a raíz de la conquista
cristiana asistió a una pérdida progresiva de su población lo que le llevó a
quedar despoblada a principios del XIV. Lietor sufrió también un proceso
paralelo de despoblamiento, aunque no lo llevó al total abandono y pudo ser repoblada
en 1335. Más al sur, los lugares de Villares (Gutta), Vicorto, Létur, Feréz
también sufrieron la despoblación de su habitat, y por tanto, la ruina, sobre
todo en el caso de Gutta, Feréz, Letur y Lietor, de sus estructuras cástrales.
 |
| La Sierra de Segura en Albacete |
3. CONCLUSIÓN. A modo de conclusión queremos hacer una serie
de aclaraciones. En primer lugar, plantear como hipótesis todas las
afirmaciones contenidas en este trabajo ya que, como anteriormente hemos dicho,
sin un estudio interdisciplinar que contemple las aportaciones necesarias de la
historia, la arqueología y la geografía, todas las conclusiones serán parciales
y no nos permitirán hacernos un idea lo más aproximada posible de la realidad
de la estructura castral santiaguista en la Sierra de Segura.
En segundo lugar, y relacionado con
lo primero, queremos advertir que la clasificación tipológica que hemos tratado
de establecer es meramente aproximativa. De ningún modo hemos hecho un
«barrido» sistemático de todas las estructuras cástrales situadas en la Sierra
de Segura. Nos hemos servido de la documentación para guiarnos a la hora de
establecer esta clasificación tipológica, pero no cabe duda de que se nos
escapan numerosas torres, atalayas (la abundante toponimia de la zona lo
confirma) que también desempeñaron su función en la época medieval y que por
ser estructuras de menor entidad quizá no se recogieron en la documentación.
 |
| La Sierra de Segura en Murcia |
Por último, queremos añadir que en la
clasificación tipológica no hemos hablado de una categoría de emplazamiento
castral que tuvo su importancia relativa como elemento defensivo. Nos referimos
a los refugios naturales: cuevas, abrigos, peñas rocosas, etc., que sin duda
fueron utilizados por los habitantes de la Sierra cuando no estaban en
disposición de refugiarse en un conjunto castral. Sirva como ejemplo Lietor
cuyos habitantes tuvieron como refugio para casos excepcionales, ante la ruina
de su fortificación, una cueva existente en la roca, bajo la población misma:
«... visytaron una cueva que se dize la fortaleza, la cual está sobre la barranca
del valle y entran por debaxo de la dicha villa, e mandase por junto al muro,
por do tyene la entrada a la parte de fuera de la barranca, y entra muy adentro
debaxo de la peña, a manera de algarve, donde se solían recoger en los tiempos
de necesidad. Es toda ella de obra natural».

No hay comentarios:
Publicar un comentario